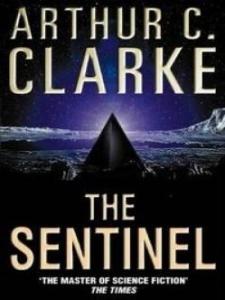Hasta el Vaticano hay tres mil años-luz. En otro tiempo creí que el espacio no tendría ningún poder sobre la fe. Igual que creí que los cielos proclamaban la gloria de la obra divina. Ahora, tras ver una parte de esta obra, mi fe se siente en extremo ofuscada.
En mi camarote, contemplo el crucifijo que cuelga sobre la computadora Tipo VI y, por vez primera en mi vida, me interrogo sobre si se tratará únicamente de un símbolo vacío.
Todavía no se lo he contado a nadie, pero la verdad no puede ocultarse. Las informaciones están aquí para que cualquiera pueda leerlas, registradas en los incontables kilómetros de cinta magnética y en los miles de fotografías que traemos de regreso a la Tierra. A otros científicos les puede resultar tan fácil de interpretar como a mí. Hasta puede que les sea más fácil. Yo no soy de esos que toleran las manipulaciones con la Verdad que con tanta frecuencia dieron a mi Orden mala fama en tiempos pasados.
La tripulación ya está bastante deprimida, y me pregunto cómo se tomará esta definitiva ironía. Pocos de ellos tienen fe religiosa y, a pesar de esa carencia, no creo que sientan algún placer en utilizar esta última arma en su campaña contra mí…, esa guerra privada, bienintencionada pero fundamentalmente seria, que ha durado todo el trayecto desde la Tierra. Les resultaba divertido contar con un jesuita como astrofísico jefe. El doctor Chandler, por ejemplo, nunca pudo sobreponerse a ello (¿por qué los médicos siempre serán unos ateos tan notorios?). A veces se encontraba conmigo en la cubierta de observación, donde la luz que alumbra es siempre mortecina para no disminuir esplendor en el brillar de las estrellas. En la oscuridad, se acercaba a mí y miraba a través del gran portillo ovalado, mientras a nuestro alrededor los cielos pasaban lentamente al girar la nave sobre sí misma debido a aquel impulso residual que nunca nos preocupamos de corregir.
—Bien, padre —me decía, rompiendo el silencio—, se extiende por siempre jamás, y quizás Algo lo hizo. Pero, el que usted pueda creer que ese Algo tiene un interés especial en nosotros y en nuestro miserable pequeño mundo, eso es algo que me desconcierta.
A partir de esta argumentación se iniciaba la discusión, mientras las estrellas y nebulosas nos rodeaban en silenciosos e interminables arcos, más allá del impolutamente transparente plástico del portillo de observación.
Creo que era la aparente incongruencia de mi posición lo que divertía… sí, divertía, a la tripulación. En vano, les mostraba mis tres informes publicados en el Astrophysical Journal, o los cinco en la Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Les recordaba que nuestra Orden ha sido famosa desde hace mucho por sus trabajos científicos. Ahora quizá seamos pocos, pero siempre, desde el siglo XVIII, continuamente hemos hecho desproporcionadas contribuciones a la astronomía y a la geofísica; desproporcionadas aportaciones con respecto a nuestro reducido número.
¿Mi informe sobre la nebulosa Fénix terminará con nuestro millar de años de historia?
Mucho me temo que terminará con más que eso.
Desconozco quién dio su nombre a la nebulosa, que por otra parte me parece muy poco apropiado. Si contiene una profería, hasta pasados varios miles de millones de años no podrá ser verificada. Hasta la palabra nebulosa induce a engaño: es un objeto pequeño, mucho más que esas maravillosas nubes de niebla que la materia de las estrellas aún no nacidas forma, que se pueden encontrar esparcidas a lo largo y ancho de la Vía Láctea. Lo cierto es que, en una escala cósmica, la nebulosa del Fénix es algo minúsculo: una tenue capa de gases rodeando una única estrella.
Desde su lugar, sobre los gráficos de los espectrómetros, el grabado de Loyola hecho por Rubens parece burlarse de mí. ¿Qué harías tú, Padre, de este conocimiento que me ha llegado hasta aquí, lejos del pequeño mundo que era el universo que tú conocías? ¿Habría superado tu fe este desafío, cosa que no he logrado yo con la mía?
Tú miras a la distancia, Padre, pero yo he tenido la oportunidad de ir a una distancia más allá de todo lo que tú, cuando hace un millar de años fundaste nuestra Orden, podrías ni siquiera haber imaginado. Hasta ahora nadie, a bordo de una nave de exploración ha logrado estar tan lejos de la Tierra; nos encontramos en la mismísima frontera del universo explorado. Nuestra misión era explorar la nebulosa de Fénix, lo conseguimos, y volvemos con el bagaje de los conocimientos adquiridos. Me gustaría poder sacarme el peso de encima, pero mi súplica te la dirijo en vano a través de los siglos y los años-luz que hay entre nosotros.
Las palabras se pueden leer con nitidez, están grabadas en el libro que sujetan tus manos: AD MAIOREM DEI GLORIAM, ahora me es imposible ya creer en este mensaje. Si tuvieras la oportunidad de ver lo que he hallado, ¿todavía creerías en él?
Por supuesto, ya teníamos conocimiento de lo que era la nebulosa del Fénix. Cada año, tan sólo en nuestra galaxia, estallan tal cantidad de estrellas, que superan el centenar, brillan durante algunas horas e incluso días con tal intensidad que supera con creces el brillo normal. Y todo, para al fin regresar a la muerte y a la oscuridad. Son las novas normales: los habituales desastres de nuestro universo. Desde que empecé a trabajar en el observatorio lunar, he ido observando los espectrogramas y curvas de luz de docenas de novas normales.
Cada millar de años, tres o cuatro veces sucede algo que hace que incluso una nova palidezca para convertirse en una total y absoluta insignificancia. Si sucede que una estrella se convierte en supernova, puede, durante un breve lapso de tiempo, brillar más que todos los soles de la galaxia juntos. En el año 1054 de nuestra era, astrónomos chinos tuvieron la oportunidad de ver esto, sin poder saber de qué se trataba. Pasados cinco siglos, en 1572, una supernova brilló en Casiopea con un fulgor tal que incluso se podía ver en el cielo a pleno día. En el millar de años que ha pasado desde entonces, la situación se ha repetido en tres ocasiones.
Teníamos como misión visitar los restos de una de estas catástrofes, reconstruir los hechos que habían dado lugar a esa situación, y, si era posible, descubrir sus causas. Lentamente, atravesamos las concéntricas esferas de gas que habían sido impulsadas seis mil años antes por la explosión y que, a pesar del tiempo transcurrido, seguían expandiéndose. Inmensamente calientes, todavía emanaban una intensa luz violácea, aunque ya eran demasiado tenues como para poder causar algún daño. Al estallar la estrella, sus capas exteriores habían sido expelidas hacia fuera con una velocidad tal que su campo gravitacional estaba totalmente fuera de su alcance. Lo que ahora formaban era una esfera hueca, lo suficientemente grande como para dar cobijo a un millar de sistemas solares, y en su punto central resplandecía un pequeño y fantástico objeto que era en lo que se había transformado la estrella: una enana blanca, más pequeña que la Tierra y, aun así, pesaba un millón de veces más.
Estábamos rodeados de brillantes esferas de gas que cerraban el paso a la oscuridad tan habitual del espacio interestelar. Navegábamos con el rumbo fijado hacia el centro de una bomba cósmica ya detonada en tiempos pasados, y cuyos fragmentos incandescentes todavía se alejaban. La inmensa escala de la explosión junto con los restos que ocupaban
un espacio de muchos miles de millones de kilómetros de diámetro, ocultaban todo movimiento visible a la escena. Pasaría mucho tiempo antes de que el ojo desnudo pudiese percibir algún movimiento en aquellos torturados remolinos y nubes de gases, y, a pesar de ello, la sensación de una expansión turbulenta resultaba francamente sobrecogedora.
Horas antes habíamos parado nuestros motores principales, y nos aproximábamos con extrema lentitud, por la fuerza del impulso, hacia la estrella enana. En el pasado se había tratado de un sol como el nuestro, pero en cuestión de horas había derrochado la energía que le hubiera permitido seguir brillando durante un millón de años. Se había transformado en una empequeñecida miseria, que con avaricia acumulaba sus recursos, intentando compensar su pródiga juventud.
Las esperanzas de hallar planetas nos habían abandonado a todos. Si antes de la explosión había existido algún planeta, se había convertido en nubecillas de gas, y su sustancia inmersa en la superior cantidad de restos producidos por la propia estrella. A pesar de todo, hicimos la habitual investigación que siempre se hace al aproximarse a una estrella desconocida. Y nuestra sorpresa fue hallar un pequeño y solitario mundo que a gran distancia circundaba la estrella. Seguramente se trataba del Plutón de aquel desconocido sistema solar, dibujando su órbita en las fronteras de la noche, demasiado alejado del sol central como para haber conocido en alguna ocasión la vida, y la lejanía del cual había cambiado su destino del de sus compañeros perdidos, salvándolo.
Sus rocas se habían fundido debido al paso de las llamas junto a él, la capa de gas helado que debía de haberlo cubierto los días que precedieron al desastre, se había volatilizado. Aterrizamos, y encontramos la Bóveda. La encontramos gracias a que sus constructores habían tenido mucho cuidado en que así sucediese. Sobre la entrada se encontraba una monolítica señal que ahora pudimos comprobar que era un muñón fundido; incluso las primeras fotografías tomadas a gran distancia nos mostraban indicios de que aquello era trabajo de seres inteligentes. Más tarde, pudimos localizar las tramas radiactivas que, a nivel continental, estaban grabadas en las rocas. Aun suponiendo que el pilón localizado encima de la Bóveda hubiera sido destruido, el inmóvil y, a pesar de ello, casi eterno faro llamando a las estrellas hubiera permanecido. Nuestra nave cayó en el gigantesco blanco como una flecha va en dirección a su meta.
El pilón semejaba una vela fundida hasta convertirse en un charco de cera, pero a buen seguro que en otro tiempo debió de haber tenido un par de kilómetros de altura, cuando fue construido. Tardamos una semana en perforar la roca fundida, ya que carecíamos de las herramientas necesarias para semejante trabajo. Éramos astrónomos, no arqueólogos, pero aun así nos quedaba la improvisación. Nuestro programa original estaba casi olvidado: aquel monumento solitario, construido con tanto trabajo a esa distancia, la mayor posible del condenado sol, sólo podía tener un significado. Era la última baza para ganar la inmortalidad, que jugaba una civilización que sabía que estaba a punto de morir. Pasarán muchas generaciones antes de que investiguemos todos los tesoros que colocaron en la Bóveda. Dispusieron de mucho tiempo para prepararse, ya que su sol, antes de la detonación final, debió de haber dado sus primeros avisos con la suficiente antelación. En los días inmediatamente anteriores al fin, todo aquello que deseaban conservar lo llevaron a aquel lejano mundo, todos los frutos de su genio, con la esperanza puesta en que alguna otra raza los hallase y no fuesen olvidados del todo.
¡Si hubieran dispuesto de un poco más de tiempo! Viajar entre los planetas de su propio sol era habitual en ellos, cruzar los abismos interestelares era algo que les faltaba por aprender y el sistema solar más cercano se hallaba a cien años-luz de distancia.
No podríamos haber dejado de sentir admiración por ellos y lamentarnos de su destino, aun suponiendo que no hubieran sido tan sorprendentemente humanos como nos los muestran sus esculturas. Nos legaron millares de grabaciones visuales y las máquinas para proyectarlas, así como detalladas instrucciones pictográficas, con la ayuda de las cuales resultará bastante fácil aprender su lenguaje escrito. Ya hemos revisado muchas de esas grabaciones, volviendo, por primera vez en seis mil años, a la vida, el calor y la belleza de toda una civilización que debió superar con creces a la nuestra en muchos sentidos. Aunque no se les pueda culpar por ello, es probable que sólo nos mostrasen lo mejor de lo mejor. Sus mundos resultaban encantadores, la sutileza con que estaban edificadas sus ciudades bien puede compararse con lo mejor que nosotros tenemos. A través de los tiempos los hemos podido contemplar, mientras trabajaban y mientras se recreaban, y nos hemos recreado con su musical lenguaje. Como paralizada ante mis ojos pasa una escena: en una extraña playa de azulosa arena, un grupo de niños jugando con las olas, tal como lo hacen los niños de la Tierra. En el mar, cálido y amistoso, portador de vida, se ve hundir lentamente el sol, un sol que poco tardará en devenir traidor, destruyendo toda esa inocente felicidad.
La profunda conmoción que hemos sentido tal vez no la hubiéramos experimentado si no hubiéramos estado tan alejados de nuestros hogares. Aunque la mayoría habíamos tenido ocasión de ver las ruinas de antiguas civilizaciones en otros mundos, nunca antes nos habían afectado de manera tan profunda.
Aquella tragedia era algo inaudito. Que una raza degenere y muera, como ha sucedido con las naciones y las culturas en la Tierra, es algo muy distinto a que la destrucción sea tan completa justo en el punto álgido de su desarrollo, sin dejar supervivientes… ¿Cómo es posible reconciliar todo esto con la misericordia divina?
Ante las preguntas que sobre esto me han formulado mis colegas, mis respuestas han sido las que buenamente he podido dar. Quizá tú lo hubieras hecho mejor, Padre Loyola, pero de nada me ha servido buscar en los Exercitia Spiritualia algo útil en este caso. Desconozco a qué dioses adorarían, en caso de adorar alguno; no era mala gente. Lo he comprobado a través de los siglos, observándolos a la par que su moribundo sol iluminaba, por última vez, la belleza, a la conservación de la cual dirigieron sus últimos esfuerzos.
Ya conozco cuáles serán las respuestas de mis colegas cuando estemos de regreso en la Tierra. Sus argumentos se basarán en que el Universo no tiene propósito ni plan, y, al igual que un gran número de soles estallan cada año en nuestra propia galaxia, ahora mismo alguna raza muere en los confines del espacio. Al final carece de importancia que esa raza haya obrado correcta o incorrectamente durante su vida: no existe la justicia divina, ya que no hay Dios.
A pesar de eso, queda claro que nada de lo que hemos visto prueba eso. Quienquiera que utilice argumentaciones como esa, se está dejando llevar más por la emoción que por la lógica. Ante el hombre, Dios no tiene ninguna necesidad de justificar sus actos. Él, como único creador del universo, puede destruirlo a su merced. Tratar de decirle a Dios qué es lo que puede o no hacer es verdaderamente arrogante, además de estar en el límite de la blasfemia.
Aunque me resulte difícil contemplar mundos y pueblos enteros lanzados al horno, podría haberlo aceptado. Pero todo tiene un límite, en un momento dado, hasta la fe más profunda se tambalea; y, justo en el instante en que reviso mis cálculos, soy consciente de que al fin he llegado a ese momento.
Antes de llegar a la nebulosa era imposible saber con seguridad el tiempo transcurrido desde la explosión. Pero, gracias a las evidencias astronómicas y las grabaciones en las rocas de aquel planeta superviviente, me ha sido fácil datarla con precisión. Conozco el año en que la luz de aquella vasta detonación llegó a la Tierra. También tengo constancia de la manera tan brillante en que la supernova, hace tiempo ya, iluminó los cielos de la Tierra. La misma supernova cuyo cadáver empequeñece a nuestras espaldas. Sé que debió de haber aparecido, antes de que despuntara el día, baja, remontando el límite del horizonte del este, cual faro en aquella alba oriental.
No me cabe la menor duda: finalmente el antiguo misterio ha quedado resuelto. Y, no obstante, ¡oh, Dios!, cuántas estrellas podrías haber usado…
¿Qué necesidad había de arrojar a toda esa gente al fuego para que el símbolo de su fin brillase sobre Belén?